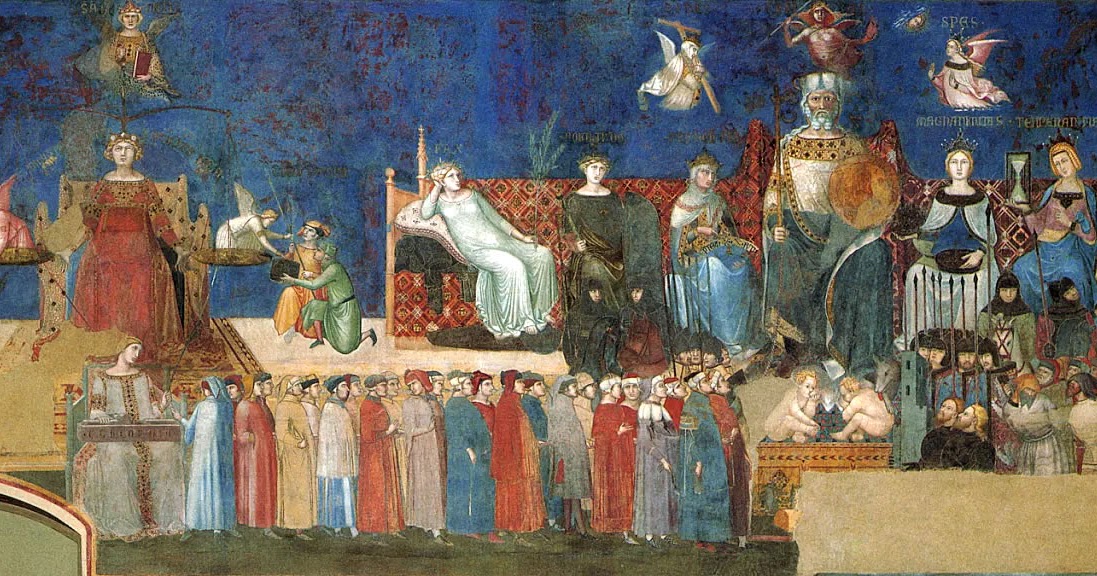El deber me llama, Sandrine Ortega_Madrid
Finalistas Premio Energheia España 2023
Menzione Associazione Energheia 2023
Mis gatos me miran desde la puerta de la cocina. Me juzgan, lo sé. Mueven la cola de un lado a otro al unísono mientras observan cómo me sirvo una copa de un rosado portugués que lleva dos días en la nevera, desde mi última gran borrachera y consecuente resaca. En ese entonces me juré dejarlo, pero que le den a mi sobriedad prometida. ¿Prometida a quién, además? Doy un sorbo. Está frío y tiene burbujas, me refresca. Lo necesito, sobre todo después de la reunión eterna de cuatro horas de los lunes de la cual no me importa lo más mínimo nada. Todos intentando mantener el tipo, patrocinando unos constructos sociales que solo se tienen en pie por los más necesitados, por los que viven al día. Son quienes los defienden. Son la base de la pirámide. Los que estamos en el medio vemos los constructos por lo que son: engranajes que nos tienen dando vueltas dentro de estructuras asfixiantes. Que nos aplacan el instinto revolucionario. Que nos sumen en un hastío que condena a la humanidad. A mí ya me da igual. Con esta copa de vino he decidido que mañana no vuelvo más a trabajar.
Las aspas del ventilador revuelven una insólita condensación. Mi nuca está mojada. He sudado por la noche. Me pesa la cabeza como un globo de cemento. Me llevo la mano a la frente y luego a la mesilla de noche. En el móvil tengo tres llamadas perdidas de mi jefe. Me sobresalto. No estoy acostumbrada a transgredir más allá de alguna jugarreta o vileza pasajera que no supongan consecuencias reales a largo plazo. Pero me alegra irremediablemente saber que no voy a volver a verle, que no se va a poner más a mi lado a vigilar por encima del hombro las cosas que hago, que no me va a corregir todo lo que escribo. Eso sí que me enerva. Ahora quiere controlar también mi vida desde el otro lado de este aparato. Le imagino nervioso por esta situación que he creado, esta desaparición, pero su continua microgestión se ha enzarzado en la espiral que es mi mente y no para de girar dentro de ella. El daño ya está hecho.
La culpabilidad me asalta a media mañana tras mi segundo despertar del día, pero miro a mis gatos y se me pasa. Es lo que siempre he querido: encerrarme con ellos. En esos momentos en los que soñaba despierta antes de hoy, buscaba en el teléfono sin parar “ingresos pasivos”, “trabajos freelance mejor pagados”, “resultados de la lotería nacional”. Cambiar la cara de culo de mi jefe por la suavidad del rostro de mis gatos es lo que llamaría el mejor día de mi vida. Es que hoy es el día cero. El día D. Estas cuatro paredes son mi trinchera y mis gatos mis camaradas. Todo me contiene. Oigo vibrar el móvil y de costado puedo leer en la pantalla “Hola Julia. Todo bien?”. Lo ignoro. Vuelve a sonar. “En 10 minutos empieza la reunión. Quería saber si vas a llegar a tiempo”. A lo único a lo que he llegado a tiempo es a odiarte.
El obstáculo que separa el ahora de la felicidad es este horrible aparato que tengo en la mano. Sí, es al mismo tiempo mi yugo y mi salvación. Es una posible victoria en la lucha contra este sistema. Lo mismo me hace autónoma que me ata a las garras de este señor a quien llamo jefe, un señor lleno de inseguridades que se ha creído que tener un trabajo en esta vida le libra de tener sentido crítico. Nunca muestra ni una ligera desconfianza en el sistema. Todo le parece “pertinente” y la burocracia alimenta su ego laboral como él mismo alimenta su enorme panza con la pasta para llevar del italiano de la esquina. Pasta to go, pasta to go-rdo. Pero no tengo que pensar en esto. Que no sea este odio el que me haga caer en bajezas contra su físico. Total, ya no voy a volver a esa oficina. Me levanto y sorteo como puedo a los gatos hambrientos que zigzaguean más que yo. Me siento en la taza y mientras hago pis suena de nuevo el móvil. “Cuando leas estos mensajes, contéstame por favor”. Llevo la mano hacia mi espalda baja y dejo caer el teléfono por el hueco que queda entre mis nalgas y el borde de la taza. El agua me salpica. Adiós, pelmazo.
Abro el frigorífico y cojo una manzana. Gracias a la resaca, me sabe a sidra. Camino hacia la terraza con mis pantalones cortos de pijama y mi camiseta de tirantes. Me estiro, voy de puntillas. Tengo ganas de bailar. Pongo mi playlist de los sábados en el portátil. Veo videoclips e intento hacer los pasos de baile. Qué ligereza. Pero de pronto una notificación asoma por la esquina superior derecha de la pantalla. Es él. ¿Cómo me ha encontrado? Maldito e-mail. “Hola Julia, espero que te sientas mejor. Te comparto el PowerPoint de la reuni…”. Me tapo la boca con una mano, como si al hacerlo pudiera tapar la suya, y con la otra cierro de golpe el portátil. Me siento observada en mi intimidad, en mi nueva vida de despreocupación. Agarro el portátil, lo deslizo por debajo del sofá y me siento encima.
Llevaba mucho tiempo queriendo leer el Ulises. Compré la edición del aniversario hace unas semanas y ahí estaba, cogiendo polvo. Esperando el día que me librara de este tío. Casi como si esperara volver a ser estudiante y no tener que preocuparme más que de hacer lo que me diera la gana. De hecho, no me preocupaba por llegar a clase y a muchas ni llegaba. Leer va a ser mi única ocupación, es más, hasta que no termine el Ulises no saldré de casa. Ven, Viruta. Súbete a mis piernas, bicho. En la universidad, leer era un acto revolucionario. Me sentía bohemia con solo sostener el libro entre las manos y ojearlo en el césped que rodeaba la facultad, con gafas de sol y unas piernas blancas y eternas, libres de cicatrices. Una Lolita cualquiera. Ahora a esta Lolita le asfixia el sistema. Dónde estará mi Humbert Humbert.
De una espiral de la mente a otra, se me cansan los ojos. Me duermo una siesta de 45 minutos más o menos, el tiempo justo para despertarme renovada, sin rastro del vino rosado de ayer. Estiro el brazo, cojo el mando y pongo la tele. Por fin hoy tengo la mente clara para ver cine de autor. Pero antes hago palomitas. Explotan una a una en el microondas y, durante el último minuto, cuento los tres segundos de rigor entre una explosión y otra. Su olor es festivo. Es jovial. Uno, dos… boom. Uno, dos… boom. Uno, dos… boom. Uno, dos… ¡ring, ring! Suena el teléfono fijo. No sé por qué coño lo puse. Me dejé llevar por la oferta de internet más teléfono que me hicieron en el centro comercial y que ahora funge exclusivamente como línea directa con mi madre. Descuelgo y digo “¿Mamá?”, pero una voz grave me devuelve un “Julia, ¿eres tú?”. Me quedo inmóvil. “¿Estás bien? Solo quería saber porque no has venido a trabajar hoy”. Contengo la respiración como si estuviera atrapada en un ascensor intentando no agotar el aire o escondida debajo de la cama huyendo de las garras de un violador. Cuelgo con saña y desconecto el cable.
Qué maravilloso es Bergman. Qué diálogos. Y qué mente más fresca tengo esta noche. No pierdo detalle, no se me escapa una referencia. “Si tanta belleza hay en cada veta de la vida y de la naturaleza, qué bonita debe ser la misma fuente, eterna y clara”. Cuántas cosas me pierdo en la cotidianidad. En la neblina de los días de diario. En la mediocridad del trabajo, las estructuras sociales y sus burocracias. Me gusta esta revolución tranquila que estoy haciendo desde mi sofá. La belleza del cine de Bergman es la que me va a dar las fuerzas para cambiar el mundo, la inspiración. O, por lo menos, para creer en él. No quiero ahogarme más en las vicisitudes de los constructos que no cambian nunca. Que dejan a la gente abatida, desesperanzada. Todos, absolutamente todos los que veo en el metro entre semana están rotos. Hundidos en su propia necesidad y resignación. Voy a escribir todo esto. De verdad, qué buen día. Qué claridad. Qué productividad. Llego al escritorio y busco entre mis libros abandonados un cuaderno y un bolígrafo. Vuelvo al sofá, pero, antes de que pueda sentarme, llaman a la puerta. Me acerco de puntillas, contengo la respiración y pego el ojo a la mirilla. Escucho una voz nerviosa que dice “Julia, sé que estás en casa. Abre, por favor”.